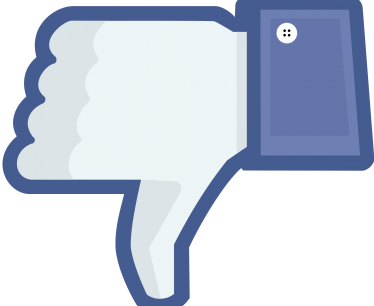Cada uno en su burbuja
Se habla mucho de noticias falsas, tanto que se ha convertido en un término arrojadizo para estigmatizar cualquier información que nos moleste, como hace Trump cada día. En realidad, el problema es la desinformación, la mala calidad, las insuficiencias, la poca contextualización, el sectarismo de las informaciones que consumimos dentro de nuestra burbuja, convertida en una cámara de ecos.
Lo primero es tomar conciencia de esa burbuja, para después sanearla y enriquecerla.
Sí, vivimos en una burbuja informativa
Siempre ha sido así.
Desde la cuna absorbemos los valores familiares y culturales; la educación posterior suele reafirmar esos valores, por mucho que favorezca el pensamiento crítico -si es una educación de verdad.
En la adolescencia y primera juventud revisamos nuestro lugar en el mundo, nos comprometemos emocionalmente con unos valores (no necesariamente los recibidos) y nos definimos como pertenecientes a una o varias identidades.
En nuestro desarrollo, asumimos obligaciones familiares y tareas laborales y profesionales. Y tenemos un determinado estatus económico, unos intereses y a menudo un patrimonio. Todo ello determina nuestra forma de mirar el mundo.
Esa mirada se confronta con las representaciones que de la realidad nos llegan a través de la información (en un sentido amplio, informaciones periodísticas, arte, música, literatura, cine, televisión, videos y hoy, de modo muy notable, videojuegos y publicidad). Intuitivamente, rechazamos todo lo que suponga una disonancia cognitiva.
Solo, cuando activamos la reflexión crítica somos capaces de enriquecer nuestro entendimiento, pero eso requiere esfuerzo y a menudo ponernos en cuestión a nosotros y nuestras identidades, con el consiguiente coste emocional.
Los liberales clásicos (Milton, Stuart Mill) pensaron que la verdad se impone en el libre mercado en el que se confrontan las ideas, pero ese libre mercado ha sido capturado por los medios oligárquicos dominantes. A partir de las ideas de Habermas, una escuela de pensamiento sostiene que una sociedad democrática exige una esfera pública de comunicación, no tanto donde se dilucide la verdad, como donde se debatan las decisiones comunes.
Este espacio público comunicativo ha venido definido a partir de mediados del XIX por los medios de comunicación masivos. Pero lo cierto es que, en ese debate, en el que a menudo no han estado todas las voces, la mayoría no ha participado activamente, sino pasivamente, con una percepción selectiva, concretada en la fidelidad a unos periódicos, unas radios, unas televisiones. Vivíamos en una burbuja conectada pasivamente a la esfera pública.
Hoy, nuestras burbujas mantienen una conexión débil con esa esfera pública que siguen definiendo los medios. No es que -como siempre- solo confiemos en nuestros medios, es que desconfiamos de la mediación profesional del periodismo.
Creemos que nosotros somos agentes activos de la información porque subimos una foto de una manifestación o de un concierto, compartimos una información, un vídeo que despierta nuestras emociones o un meme que nos hace reír, damos al botón “me gusta” o comentamos una noticia. Pero no somos tanto generadores de información (salvo casos excepcionales), como engranajes activos de su distribución.
Resulta que nuestra burbuja personal se alimenta de nuestras decisiones conscientes (buscar y leer informaciones, ver un telediario) y, sobre todo, de un flujo continuo de información que nos llega a través de las redes sociales (consideradas en un sentido amplio, correo electrónico, Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram) controlado por algoritmos que, precisamente, buscan reforzar nuestros gustos, fobias y filias y emocionarnos, porque de este modo interactuamos más y entregamos más datos personales a estas plataformas (engagement). Luego los datos se convertirán en beneficios empresariales.
Vivimos, pues, en un nodo de una red unido a otros nodos de semejante perfil.
Nuestra burbuja está saturada de informaciones que no podemos asimilar y nos producen cansancio; informaciones en las que predominan las emociones sobre la razón; informaciones polarizadas y sesgadas, en las cada vez es más difícil distinguir la verdad y la mentira, producidas por los medios, los gabinetes de comunicación, los servicios de propaganda, los servicios secretos, individuos militantes y, las menos de las veces, por simples ciudadanos.

Una tipología de la desinformación. Tomada de MotherJones
Pautas para sanear nuestra burbuja informativa
Puesto que vivimos en burbujas informativas ¿podemos sanear nuestra burbuja personal y cooperar en reconstruir un verdadero espacio público?
Creo que sí, siempre que mantengamos la mente abierta, nos paremos a pensar antes de hacer clic y nos contentemos con la información que nos llega, en la mayor parte de los casos filtrada por algoritmos.
Las recomendaciones que siguen no están apoyadas en fuentes ni fundamentadas en datos y enlaces. De modo que, de acuerdo con las propias pautas, esta reflexión no sería fiable. Pero ello requeriría un mayor desarrollo del que se pretende aquí. Se anima a los lectores a que las complementen con sus propias fuentes. Son recomendaciones pensadas para personas comunes, no para periodistas que tienen conocimientos, experiencia y herramientas para luchar contra la desinformación de forma profesional.
En esta reflexión, los términos información o informaciones se remiten a mensajes referidos a la realidad y casi siempre a cuestiones de actualidad, no de ficción. Pueden ser informaciones periodísticas, entradas de blogs, tuits, actualizaciones de Facebooks, correos electrónicos, fotos, vídeos, mensajes de whatsapp etc.
Estas son algunas pautas (pragmáticas y no exhausitvas) para lograrlo. Todas ellas se resumen en una: seamos críticos con los “otros” y con “los nuestros”.
Reflexión
No te quedes en el titular. Lee toda la información. Confróntala con tus ideas y opiniones. Reflexiona.
No te dejes llevar por la emoción. No siempre tiene más razón quien más te emociona.
No te quedes en el acontecimiento, en el hecho aislado. Colócalo en un contexto, piénsalo como parte de un proceso.
Abre en una nueva ventana del navegador los enlaces incrustados en la información para revisarlos cuando termines de leer la información principal. Enriquecerás tu visión con informaciones complementarias.
Reserva las informaciones más largas y documentadas para una lectura posterior. La mayor parte de los navegadores tienen un botón para ello.
Verdades y mentiras
Ni todas las informaciones que son contrarias a nuestras posiciones son mentira, ni todas las que las refuerzan son verdad.
La primera operación para determinar la veracidad de una información es analizar su verosimilitud. La mayor parte de las informaciones inverosímiles son falsas, pero no siempre. Tampoco todas las informaciones verosímiles son verdaderas y muchos bulos se fabrican expresamente para parecer verosímiles.
Para determinar la verosimilitud hay que fijarse no solo en el mensaje principal, sino también en los detalles: fechas, lugares, costumbres, situaciones. En el caso de imágenes y vídeos hay que observar si hay elementos visuales chocantes, por ejemplo, posturas poco naturales, sombras donde no debiera haberlas, rótulos en lengua distinta del lugar en el que supuestamente ha tenido lugar el acontecimiento,
Muy importante es confrontar la fecha de la información con la fecha del acontecimiento. ¿Realmente lo que recibimos ha ocurrido ahora o es una recuperación interesada de algo ocurrido en el pasado que se quiere hacer pasar por presente? Por ejemplo, declaraciones que se dicen hechas hoy verano y el personaje aparece con ropa de invierno.
En caso de duda, coloquemos el titular, una frase o una imagen en la caja de búsqueda de Google y en mayor parte de los casos podremos reconstruir la historia de la información, dónde y cuándo se publicó por primera vez, la trazabilidad de la información.
Si una información “sensacional” (por ejemplo, un atentado, un magnicidio, la muerte de un famoso) no es recogida por ningún medio profesional el hecho será falso o todavía no está suficientemente contrastado.
Podemos recurrir a algún sistema de verificación. Para España, Maldito Bulo (https://maldita.es/malditobulo/) es la referencia para las informaciones virales. Puede consultarse su página y se les puede enviar la información dudosa por Whatsapp al 655 19 85 38. O en Twitter incluir el enlace a la información y citarles (@MalditoBulo) y responderán automáticamente.
Si encontramos una información falsa, trasladémosla a un sistema de verificación como Maldito Bulo. Difundamos en nuestras redes un desmentido, con un enlace a la información que prueba la falsedad. Educadamente, comuniquemos al contacto que nos ha enviado la información su carácter falso. Difundamos informaciones verdaderas que contrarresten las mentiras.
Fiabilidad
La fiabilidad, el valor intrínseco de una información, más allá de la pura mentira, depende de sus fuentes.
Preguntémonos, en primer lugar, por la fuente de la que nos llega la información.
Nuestros amigos y contactos no son casi nunca el origen, ellos no son más que un eslabón en la cadena. Pero como los conocemos sabemos que unos son más serios que otros, más o menos reflexivos, más o menos exaltados. Desconfiemos de toda información que nos llegue de un contacto desconocido.
Si el origen está en un medio, confiemos más en los profesionales y bien establecidos, aunque no compartamos su línea editorial, que en los más sensacionalistas. Seamos críticos con las informaciones producidas por gabinetes de comunicación y servicios de propaganda y en general con toda información de parte.
Un segundo nivel es el análisis de las fuentes internas de la información: de donde salen los datos, quiénes y qué cualificación tienen los que opinan y cuáles son sus intereses o tendencias. Si una fuente es presentada como experta, busquemos su adscripción a empresas, centros, organizaciones que pueda sesgar su supuesta imparcialidad.
Que la interpretación de los datos que haga la fuente sea contraria a nuestras opiniones no quiere decir que los datos sean falsos. Por ejemplo, un informe del Fondo Monetario Internacional puede recomendar bajar las pensiones (una política que nos puede parecer injusta y a la que nos oponemos), pero contener datos demográficos válidos.
Desconfiemos de los mensajes simples, sin argumentos ni matices. Es el caso de vídeos en los que personajes famosos o anónimos reiteran variaciones sobre un mismo mensaje hablando a cámara con mucha convicción. Suelen formar parte de campañas que pretenden el compromiso sin la reflexión. Lo mismo cabe decir de los memes (patrones de información simplificada que se comparten viralmente, una simplificación del concepto de Richard Dawkins).
Confiemos en las informaciones que presentan el mensaje en su contexto. En aquellos que se apoyen en datos, que se remitan a otras fuentes e incluyan los enlaces para acceder a ellas.
Desconfiemos de las informaciones llenas de gritos, exclamaciones, insultos, descalificaciones.
Desconfiemos de las teorías conspirativas.
Ruido
Nuestros amigos, contactos, seguidores… están ya saturados de información. Por tanto, pensemos si vale la pena compartir con ellos otra información más.
Que todo lo que comportas aporte valor. No compartamos obviedades, noticias antiguas, memes reiterativos. Comparte lo valioso, lo reflexivo. No rebotes lo que todos saben. Aporta algo propio.
No compartas nunca una información sin leerla previamente. No basta el titular o la foto o unos segundos de vídeo. Si no la hemos leído no podemos estar seguros de que sea valiosa.
No des “me gusta” sin reflexionar sobre el contenido de la información y la realidad a la que se refiere. ¿Nos gusta la información sobre un hecho luctuoso o injusto? ¿Nos gusta ese hecho?
No apoyes campañas digitales sin un verdadero compromiso, si no estás dispuesto a defender esa causa por otros medios y sin entender realmente de que se trata. No te dejes llevar por la emoción.
No uses listas de correo o grupos de Whatsapp para otros fines distintos para los que se han creado. No uses, por ejemplo, un grupo de vecinos creado para compartir las actas de la junta de propietarios para enviar noticias, chistes, apoyo a causas, memes, para defender tus ideas políticas o afinidades deportivas.
En una cadena de información no reiteres lo que ya se ha dicho. No añadas tras cada intervención emoticonos innecesarios.
No entres en polémica con trols, no respondas a sus groserías o provocaciones, no vale la pena, es lo que están buscando. Si te insultan o amenazan personalmente denúncialo en una comisaría.
Crea en la medida de tus posibilidades contenido nuevo que aporte datos y argumentos.
Cuando compartas una información valiosa, añade un comentario resaltando lo que te ha parecido más importante.
Pluralismo
Sigue a fuentes valiosas y documentadas, estén o no de acuerdo con tus posiciones.
En Twitter, explora a quien siguen tus contactos para buscar fuentes interesantes.
Comparte informaciones que sean contrarias a tus posiciones cuando estén documentadas.
Periódicamente, echa un vistazo a medios, personajes o fuentes contrarias a tus posiciones, incluso aquellas no fiables o sectarias, en el caso de estas últimas para conocer los argumentos (fundamentados o no) a los que tendrás que responder en algún momento. (Sí, ya sé, es irritante).
Bloquea a trols y a todo el que en una red social tenga un comportamiento ineducado, pero no a aquellos que manifiesten posiciones contrarias a las tuyas.
Fuentes
Sin ánimo de exhaustividad, algunas fuentes orientadas más a periodistas que al ciudadano común.
- Redondo, Miryam. «Desinformación. Pulsa aquí y te sorprenderá». Cuadernos de Periodistas nº 36, octubre 2018. (pdf)
- Comisión Europea. Combatir la desinformación en línea: La Comisión propone un Código de Buenas Prácticas para toda la UE. Comunicado de prensa, abril 2018.
- MotherJones (portal de contrainformación EEUU). Here’s How You Can Fight Back Against Disinformation, agosto 2018.
- UNESCO. Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism Education and Training, septiembre 2018. (pdf manual).