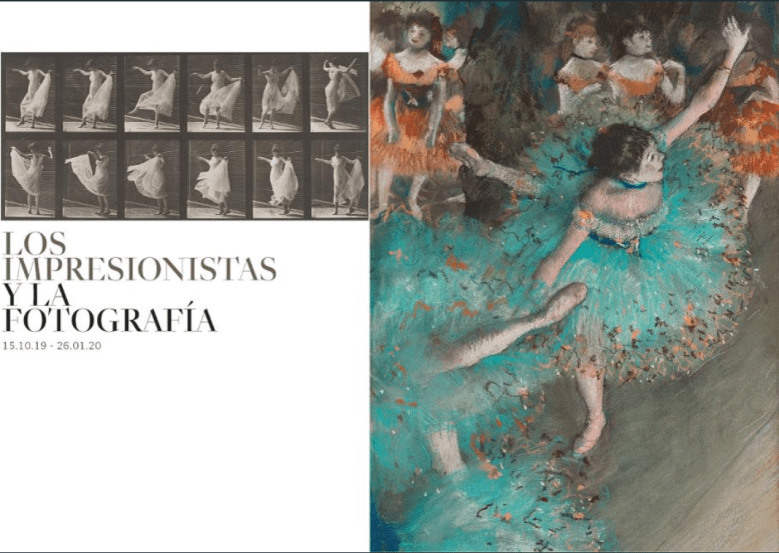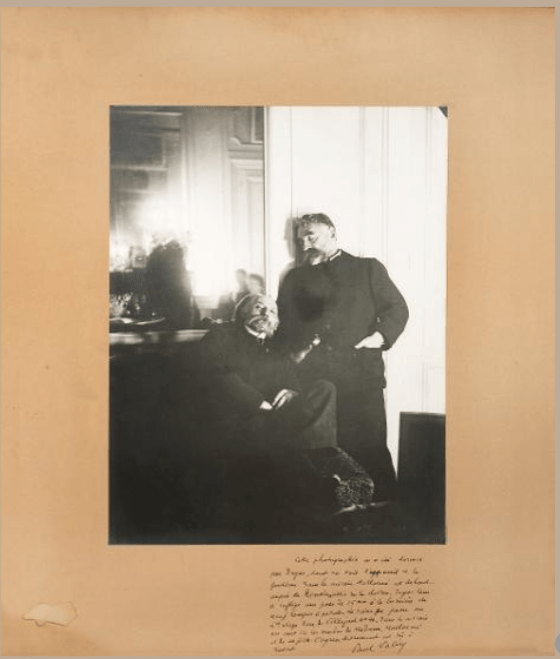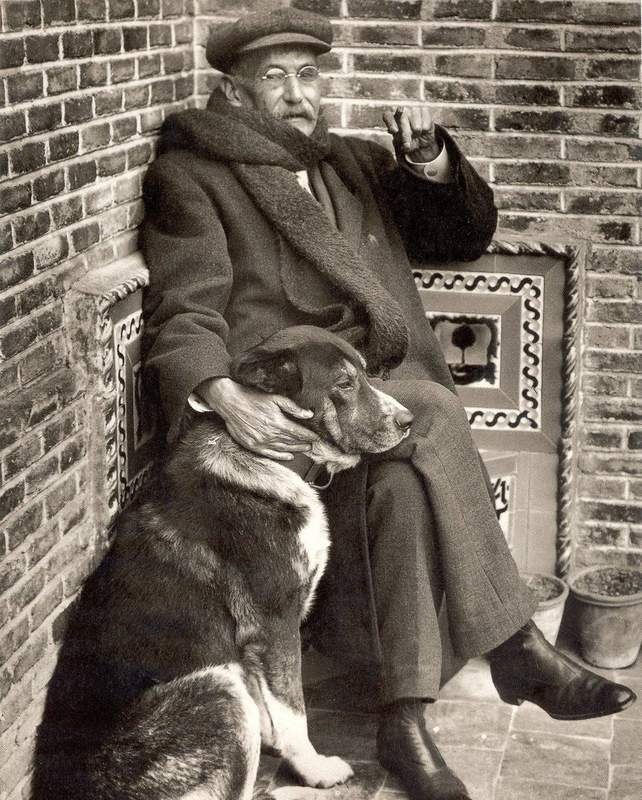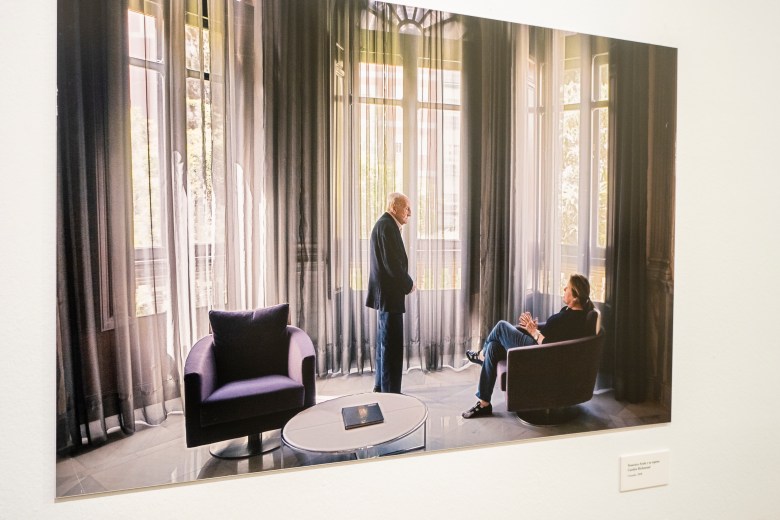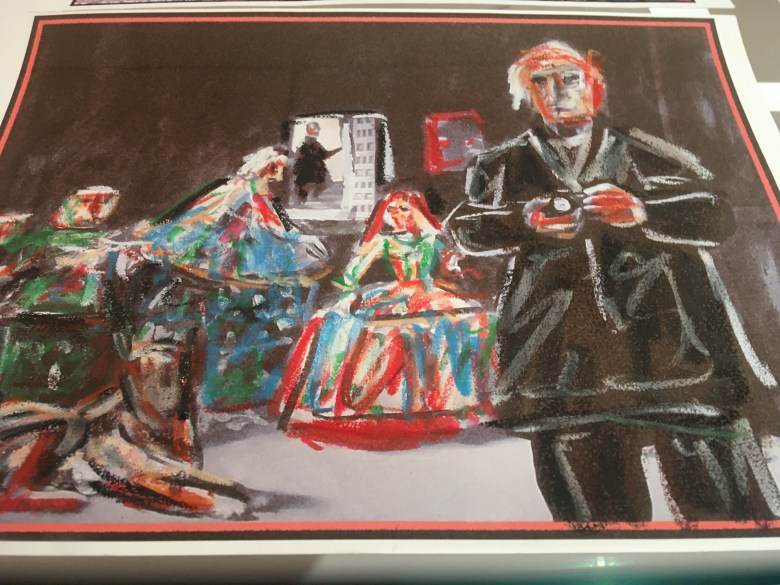Fiebre climática y fiebre social en 2019
Fiebre social, fiebre climática han caracterizado globalmente este año que termina
La fiebre climática no es ni mucho menos nueva. Cada año los fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, gotas frías, huracanes, incendios forestales) son más frecuentes. Lo que antes podía ocurrir cada cinco o diez años, una devastadora gota fría otoñal sobre la costa mediterránea española, ahora se puede repetir hasta tres veces en la misma temporada. El planeta tiene fiebre.
La fiebre social ha tenido este 2019 picos muy dramáticos. Comenzó el año con la revuelta de los chalecos amarillos en Francia. Luego, las explosiones sociales se han extendido por todos los continentes. Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Argelia, Líbano, Irak, Irán, India, Sudán, HongKong… y Cataluña. ¿El año del malestar? ¿El año de la ira?.
Hace 20 años la subida del precio de pan desataba en cualquier país árabe una explosión de protestas, como había ocurrido antes durante todo el siglo XIX en Europa con las crisis de subsistencias. Hoy las revueltas estallan por la subida del precio de los combustibles, los transportes públicos o una tasa sobre el uso de WhatsApp, manifestaciones de la actual dependencia de la energía y la comunicación a bajo precio. Pero, todavía hay sociedades donde las revueltas son de pura subsistencia, como en India, donde las protestas comenzaron por la carestía de las cebollas, para desembocar en un movimiento contra la ley de ciudadanía, discriminatoria para los musulmanes, y una señal más del fundamentalismo hindú del Baratija Janata del primer ministro Modi.
Cada protesta es distinta en sus motivaciones y desarrollo. En unas se exigen los derechos políticos básicos, en otras se lucha contra la corrupción y el clientelismo y se persigue un reparto más justo de la riqueza; en aquellas se protesta por las disfunciones del sistema político; en algunas por la seguridad y prosperidad perdidas.
Si acaso tienen en común que son movilizaciones esencialmente de las clases medias: clases medias declinantes no cosmopolitas en los países centrales amenazadas por una creciente pauperización; clases medias emergentes en los países periféricos, hartas de corrupción, desigualdad y carencias de los servicios públicos; clases medias insolidarias de regiones privilegiadas en países con desequilibrios territoriales.
Son movilizaciones intergeneracionales, pero con gran protagonismo de los más jóvenes, que dominan la capacidad movilizadora de las redes sociales y que, en algunos casos, protagonizan actos de violencia, que encienden y propelen las protestas. Casi nunca existen líderes claros.
Protestas todas ellas graves, con gran capacidad de disrupción, y bastante prolongadas en el tiempo. A veces consiguen, al menos parcialmente, sus objetivos (Sudán), otras las concesiones del poder las apagan (Ecuador); hay lugares donde las protestas revitalizan la sociedad civil (Colombia, Chile) y en otros terminan en golpe de Estado (Bolivia); algunas llevan a un bloqueo político y a la división social (España), son violentamente reprimidas (Irán, Irak) o llevan camino de convertirse en un enfrentamiento devastador con el poder, poniendo en peligro el propio modelo de sociedad (HongKong).
Podemos suponer que las enfermedades que esta fiebre manifiesta son la pobreza, la desigualdad creciente, la destrucción del Estado del Bienestar, el secuestro del sistema político por las élites. Pero también, causas profundas y divisivas: el movimiento de liberación femenina, las transformaciones de las identidades sexuales y familiares, contestadas por movimientos conservadores; los procesos de secularización contra el que luchan los fundamentalismos religiosos crecientes; las traumáticas adaptaciones al cambio digital y a la emergencia climática. Las protestas pueden desembocar en regeneración social y democrática, pero también fortalecer los movimientos nacional populistas.
La Historia no ha terminado
Echemos la mirada atrás, ahora que ya estamos bien entrados en el siglo XXI (algunos dicen que vamos a entrar en la tercera década, pero nos falta un año, ya se sabe, los medios quieren ser los primeros en contarlo todo). Veinte años no son nada, decía el tango, así que para tomar perspectiva mejor retroceder 30 años, a aquel 1989, en el que cayó el Muro de Berlín y terminó el siglo XX corto (1918-1989, Hobsbawm) y nos dijeron que la Historia se había acabado.
En su artículo ¿El fin de la Historia? Francis Fukuyama sostenía, en aquel 1989, la tesis (muy hegeliana) de que la dirección de la Historia conduce a la mayor parte de la Humanidad a la democracia liberal, un sistema que ha superado a otros sistemas y en el momento presente sin contradicciones internas ni contradictores externos, en el que confluyen el progreso científico y el deseo de reconocimiento personal.
Distinguía Fukuyama entre un tiempo histórico, allí donde no se hubiera conquistado todavía la democracia liberal, y un tiempo posthistórico, en el que no dejarían de existir conflictos, pero no existiría sistemas alternativos. Recientemente, el autor ha reconocido que no valoró la importancia de las identidades colectivas como cuestionadoras de la democracia liberal, e infravaloró en poder del comunismo chino para proponer una alternativa: el capitalismo autoritario.
Antes, en la contrarevolución conservadora de los 80, Thatcher y Reagan, demolieron el consenso socialdemócrata de los treinta gloriosos. Después vinieron los genocidios de la antigua Yugoslavia y Ruanda; los atentados del 11-S, la guerra contra el terror de Bush, las guerras de Afganistán e Irak, que destrozaron los equilibrios de Oriente Próximo y propiciaron la extensión mundial del yihadismo; la gran Recesión; las revoluciones árabes y la guerra de Siria; el autoritarismo imperial de Putin; el movimiento popular y espontáneo de tomar las plazas; la expansión comercial y de inversiones del autoritarismo chino; la democracias iliberales y el crecimiento de la ultraderecha en Europa; Trump; el Brexit; el cuestionamiento del multilateralismo…
Hay una línea continua entre la contrarrevolución conservadora de los 80, la guerra contra el terror y la Gran Recesión, sin la que no se puede entender la fiebre social de este 2019.
Las liberalizaciones y desrregulaciones iniciadas en los 80 deslegitimaron y debilitaron el Estado de Bienestar, el mejor mecanismo redistributivo inventado. Desde entonces, el capitalismo financiero propició una enorme concentración de riqueza en los grandes accionistas y ejecutivos y la globalización económica sacó de la miseria extrema a amplias capas de los países periféricos, a costa de la caída del poder adquisitivo y las expectativas de las clases medias de los países centrales.
La guerra contra el terror trajo, en nombre de la seguridad, un gran deterioro de los derechos civiles y políticos.
Finalmente, la Gran Recesión laminó los derechos sociales que todavía subsistían y llevó a cabo una gigantesca redistribución de recursos a la inversa, entre otras maneras convirtiendo en públicas las deudas privadas.
Los desafíos
En los años inmediatos el mayor desafío, es sin duda, detener y adaptarnos al calentamiento global y, en general, preservar el entorno natural. Nos jugamos nuestra propia existencia como especie. Exige nuevas actitudes individuales que pueden venir propiciados por una creciente concienciación, pero que no serán posibles sin radicales cambios regulatorios, a nivel nacional, europeo y global. De hecho, sin normas globales poco se podrá hacer, pero ya vemos las dificultades de llegar a acuerdos en los foros multilateraterales.
Desgraciadamente, aun en el caso de que se lograra una economía neutra en emisiones en 2050, como es el objetivo de la UE, las disfunciones climáticas ya están aquí y serán más graves en los próximos años, así que deberemos afrontar estos efectos negativos, entre los que estarán migraciones masivas. Hemos llevado a la Tierra a una situación que nos ocasionará desorden económico y social y enormes sufrimientos. Habrán de repartirse los recursos entre la llamada «revolución verde», que puede ser una inyección de inversiones y prosperidad, con medidas paliativas de los destrozos físicos y humanos.
Frente al desafío climático palidece cualquier otro, pero en cuanto a afectación de la especie destacan los cambios que puedan traer la biotecnología y la inteligencia artificial. La posibilidad de editar genéticamente el embrión humano y, en consecuencia, alterar, la herencia genética de la especie humana. Avanzar en tratamientos que retrasen el envejecimiento o la reposición rutinaria de «partes» del cuerpo humano. La creciente implantación en el cuerpo humano de dispositivos cibernéticos que apunten a una nueva especie cyborg.
En cuanto a la inteligencia artificial, lo que los expertos llaman singularidad, esto es, que máquinas inteligentes puedan autoconstruir máquinas cada vez más inteligentes, sigue pareciendo ciencia ficción, pero la generalización de máquinas capaces de autoaprender y actuar en simbiosis con los humanos está ya prácticamente aquí, con consecuencias evidentes para el empleo. La combinación de la extracción de datos e inteligencia artificial nos llevan de lleno a una sociedad de la vigilancia, denunciada ya por Snowden y que en el caso chino, junto con el reconocimiento facial y aplicaciones «cívicas» por puntos, construyen una sociedad de la conformidad, más cerca de la distopía de Orwell que la de Huxley.
Todos estos cambios tecnológicos, un paso más allá de los que ya vivimos en la presente revolución digital, son altamente disruptivos, pero no estamos luchando contra una naturaleza a la que hemos desequilibrado sino contra nosotros mismos. Afrontarlos requiere reflexión, debate, desde luego lucha política, para finalmente aplicar el Derecho para ordenarlos y paliar sus consecuencias negativas.
Todo ello no podrá hacerse sin un nuevo consenso nacional y global, que reequilibre las ventajas e inconvenientes de los cambios y afronte un reparto más justo de la riqueza, que reconstruya amplias clases medias, mejor educadas, menos inseguras, titulares de más derechos y conscientes de los mismos.
No hay fórmulas mágicas, pero las herramientas son la participación en la resolución de los problemas a nivel local, los consensos redistributivos nacionales (regreso a la imposición progresiva no solo de la renta, sino también de la propiedad, nuevos instrumentos como la renta básica y la herencia anticipada que propone Piketty) y los grandes acuerdos globales en el marco de las instituciones multilaterales, que procedan a un reequilibrio universal.
¿Accidentes distópicos?
Sí, lo sé, este 2019 nos ha dejado muestras evidentes de que los consensos nacionales y los acuerdos globales son casi imposibles y que, al contrario, la desrregulación salvaje (por ejemplo a través de la expoliadora economía de plataforma o la persistencia de los paraísos fiscales) alimenta el nacionalismo y la extrema derecha.
Vivimos en una angustia que nos hace consumir historias distópicas, a través, sobre todo, del género de moda, las series online. Es cierto que muchos de estos relatos nos ponen frente al espejo de hasta donde puede llegar la naturaleza humana y suscitan la reflexión crítica, pero también nos ocultan hipnóticamente la realidad cotidiana y aumentan nuestra angustia. En cualquier caso, nos hacen familiares mundos distópicos, esto es, antitéticos del ideal de mejora y progreso, que suceden después de un accidente que cambia radicalmente el orden civilizatorio anterior.
¿Existe riesgo de un accidente distópico? ¿Puede darse un suceso sistémico que destruya nuestra civilización o, simplemente, altere gravemente nuestras formas de vida y normas de convivencia?
En primer lugar, hay que recordar que lo más cerca que hemos estado de un suceso de esta naturaleza ha sido con la explosión de la central de Chernobyl. Durante toda la Guerra Fría hubo un riesgo cierto de holocausto nuclear, pero la certeza de una destrucción mutua asegurada lo contuvo. En Chernobyl, si los tres reactores hubieran estallado gran parte de la Europa báltica, central y oriental estarían hoy deshabitadas. ¿Habría caído el Muro de Berlín pacíficamente o quizás la actual capital de Alemania sería un territorio abandonado? Nunca agradeceremos lo bastante a los miles de soviéticos que entregaron sus vidas y su salud para detener la catástrofe. Para mandar a aquellos trabajadores al matadero la dictadura soviética impuso una mezcla de procedimientos autoritarios inhumanos y la invocación del ideal comunista. ¿Qué ocurriría hoy en una democracia?.
No somos conscientes, pero quizá el mayor riesgo que vive la humanidad hoy es un enfrentamiento nuclear o un grave accidente del armamento nuclear. En la última década se ha desmontado los tratados de desarme, las potencias nucleares son más belicosas y se han desarrollado armas nucleares tácticas y doctrinas militares sobre su empleo.
Podría pensarse en un cambio antidemocrático mundial. Trump es reelegido (muy probable) y lanza una campaña para cambiar la Constitución y permitir la reelección presidencial indefinida. Al mismo tiempo, procede a nombrar jueces en todas las instancias judiciales y el Congreso aclama una legislación limitadora de los derechos civiles. En Francia Marine Le Pen gana las presidenciales y en Alemania gobierna Alianza por Alemania con el apoyo de los democristianos. Por supuesto, los gobiernos «iliberales» se extienden por toda Europa y la Unión Europea se disuelve.
Una crisis económica de la magnitud de la Gran Recesión nunca es descartable porque sigue sin haber una regulación global del capitalismo financiero y en la Eurozona solo muy a trancas y barrancas se construyen instituciones que puedan neutralizar una crisis del euro. Quizá el mayor riesgo de suceso económico disruptivo está en las nuevas criptomonedas: desde una explosión de su burbuja, hasta la mucha más grave proliferación a través de las grandes tecnológicas, lo que pondría en cuestión la capacidad emisora de los bancos centrales y con ello quedaría herido de muerte el poder económico de los estados.
¿Podemos imaginar un mundo sin Internet? Un conjunto de decisiones empresariales y estatales pueden fragmentar la red y que deje de ser global. De hecho, el Internet chino ya es prácticamente una red cerrada, pero solo un estado con la población y las características de China puede permitírselo. Todas las grandes tecnológicas intentan construir su propia jardín vallado, en el que consumamos, paguemos con su moneda, trabajemos, nos entretengamos y tomemos decisiones políticas. Pero todavía los estados -y la Unión Europea en primer término- tienen capacidad para impedirlo.
En fin ¿puede ocurrir el accidente distópico por excelencia, el suceso climático que cambie el mundo? ¿Un cambio de las corrientes oceánicas que trajera una glaciación a las costas del Átllantico norte? ¿Una súbita subida del nivel del mar al desgajarse una enorme masa de hielo antártico? No parece que la ciencia pueda pronosticar un suceso así. Lo que no hay duda es que cada año más huracanes, tifones y tormentas devastarán las costas de América, Asia y Europa. Que a las sequías seguirán inundaciones. Que los incendios no solo extinguirán a los koalas sino también podrán en grave riesgo a ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Sidney. Quizá solo la conjunción de varios de estos acontecimientos destructores en los países más ricos y poderosos pueda llevarnos a la adopción de drásticas medidas.
Un acontecimiento distópico o simplemente un cambio disruptivo de orden mayor nunca es fruto de una única causa, de una exclusiva decisión humana. Por eso son tan importante instituciones robustas, con pesos y contrapesos entre los poderes, con sistemas de alerta, con instancias de mediación y resolución de los conflictos; instituciones que impidan que un fallo en la red (económica, democrática, comunicativa, climática) se extienda y colapse el sistema.
Así que para 2020 mi deseo es que funcionen y se perfeccionen las instituciones, que nos las ignoremos, que las critiquemos sí, pero que nos las destruyamos y en la medida de lo posible participemos y asumamos nuestras responsabilidades sociales.
Feliz 2020.