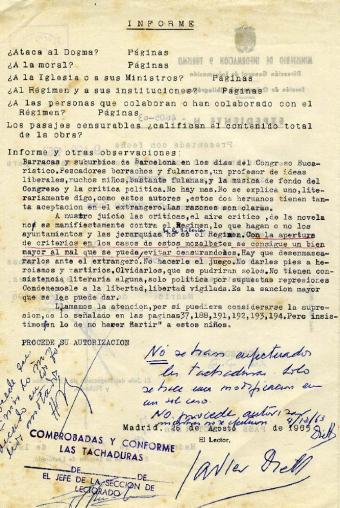«Mientras tú permanecías atento a las elecciones americanas como si te jugases mucho en el desenlace, tu Gobierno, el de España, ha lanzado un blitzkrieg, una ofensiva relámpago, contra tus libertades. En una sola semana ha establecido la censura de contenidos en la prensa y las redes sociales, ha puesto trabas legales a la enseñanza concertada, ha suprimido la cooficialidad del castellano en los planes escolares y se dispone a permitir a Hacienda el allanamiento de tu casa sin aviso ni trámites».
Ignacio Camacho – Más vale que sea el lechero – ABC 8-11-20
Se ha implantado la censura y yo sin enterarme. La apocalíptica columna de Ignacio Camacho es un perfecto ejemplo de mentiras, distorsión informativa y medias verdades al servicio de una opinión partidista. Como opinión tiene la protección constitucional de la libertad de expresión. Ni esta ni cualquier opinión ha sido censurada en este país, ni puede serlo. Por cierto, si al abrir el enlace solo podemos leer el primer párrafo de la columna no es porque nadie la haya censurado, es porque ABC (como todos los grandes diarios) tiene un muro de pago.
La publicación en el BOE del Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional desató una tormenta de críticas. La Comisión Permanente contra la desinformación creada por la Orden Ministerial fue estigmatizada como si del Ministerio de la Verdad orwelliano se tratara. Llego tarde a la polémica y puede que todo esté dicho. Pero creo que vale la pena mostrar como algunos de los principios (mitos si se quiere) en los que se ha fundamentado tradicionalmente el periodismo se ven confrontados por el fenómeno de la desinformación digital.
El mito de la censura de la Comisión de la Verdad
Leer en el BOE la dichosa orden es un ejercicio fastidioso. Resulta difícil extraer algo de esencia de ese lenguaje burocrático. Regula los procedimientos de coordinación entre los distintos organismos que, de hecho, estaban actuando (con los gobiernos de Sánchez y de Rajoy) en la lucha contra la desinformación y da un estado oficial al punto de conexión con los organismos europeos y el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación.
Es importante subrayar que, de acuerdo con el marco europeo al que la Orden se remite, no toda información verificablemente falsa o engañosa debe combatirse -si así fuera, estaríamos ciertamente ante organismos europeos o nacionales que establecerían lo que es Verdad o Mentira- sino solo aquella que perjudique gravemente a los procesos democráticos o a bienes públicos, como la salud, el medio ambiente o la seguridad.
No se establece ninguna forma de censura (control previo a la difusión) ni procedimiento judicial para eliminar informaciones o mensajes. No obstante, que se confíe la monitorización, vigilancia, mitigación y gestión estratégica de las amenazas a una amalgama de órganos de seguridad (Departamento de Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia) y comunicación (Secretaría de Estado de la Comunicación) hace temer una explotación propagandística: que la lucha contra la desinformación se convierta en parte de la política de comunicación al servicio del Gobierno. Preocupante fue aquella declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de que la institución vigilaba los bulos para minimizar el clima contrario al Gobierno, torpemente matizada luego.
Falta transparencia, por mucho que ahora, ante las críticas, el CNI facilite alguna información sobre los trabajos de su Observatorio contra la Desinformación, en el que -dice- se siguen 32 narrativas que atacan la confianza en las instituciones, el pensamiento científico, los medios de comunicación o el sistema financiero, como el negacionismo climático, la eurofobia, la criminalización de las minorías sexuales o la inmigración, el antisemitismo o el fomento de movimientos independentistas y supremacistas.
La pandemia del Covid-19 ha llegado en los tiempos de la desinformación y se ha convertido en infodemia. Bulos, manipulación informativa, libelos o campañas de propaganda los hubo siempre. Lo nuevo, lo distinto, no es tanto la amplificación que dan las redes sociales a la mentira o la tergiversación de la verdad. Lo diferente es el desprecio a las fuentes, los mensajes anónimos, la asunción acrítica de los mismos, su mayor capacidad de difusión en cuanto que más emocionales y divisivos resulten, su gestión por máquinas inteligentes y, sobre todo, la inserción de estas técnicas en estrategias de guerra sicológica, tanto a nivel nacional como internacional.
Muchos de los bulos que hemos recibido como remedios milagrosos contra el coronavirus han sido creados por personajes que buscan un beneficio particular, como todos esos falsos doctores de medicinas alternativas. Otros son narcisos que no buscan más que brillar un momento y conseguir likes o seguidores.
El núcleo duro de las medias verdades, tergiversaciones, mentiras palmarias, insultos o descalificaciones proviene, sin embargo, de agentes políticos, más o menos organizados. Su estrategia es crear un clima de tensión, polarización, descrédito del adversario convertido en enemigo, quebrar la confianza en las fuentes expertas y en los procedimientos lentos y complejos de la democracia para promover las soluciones directas, sencillas, milagrosas. Así ganó Trump en 2016; así se fabricó el Brexit; así desarrolla Putin sus guerras asimétricas. Como en el terrorismo yihadista, además de las redes organizadas, miles de individuos (en el caso del terrorismo), millones (en la guerra de la desinformación) generan mensajes propios siguiendo las pautas de sus modelos. El resultado es devastador para el debate civilizado en el que se basa la democracia.
Las campañas de desinformación cuestionan el sistema democrático en tres dominios esenciales (Tenove, 2020): la soberanía, la limpieza de las elecciones y la calidad de la deliberación pública. El reto es luchar contra estas amenazas respetando la libertad de expresión e información, pero también el derecho a recibir información veraz.
La respuesta en el ecosistema mediático analógico tiene ámbito estatal: cada uno responde por sus mensajes, esta responsabilidad solo puede ser exigida por los tribunales en aplicación del derecho penal (protección de los derechos fundamentales o la seguridad nacional) o civil (protección de los derechos de la personalidad) y solo un juez puede ordenar el cese de la difusión de un mensaje.
En el ecosistema digital estos mecanismos tienen que ser respetados, ningún mensaje puede ser, por ejemplo, eliminado por un funcionario. Hay diferencias sustanciales: los mensajes pueden originarse en otras jurisdicciones, sus autores pueden ser otros estados o grupos terroristas, los autores son a menudo anónimos o se pierden en cadenas virales promovidas por bots, la difusión está gobernada por algoritmos opacos que favorecen los mensajes extremos y son las propias plataformas las que pueden eliminar mensajes sin dar cuenta a nadie.
Hasta el momento no se ha abordado ningún tratado o instrumento del derecho internacional para luchar contra la desinformación. Las respuestas son nacionales, de alianzas militares (OTAN) o de la Unión Europea.
Los estados confían a sus agencias de seguridad la lucha contra la desinformación, unos organismos con una relación cuando menos conflictiva con el respeto de los derechos humanos. Son pocos los ejemplos de transparencia en este terreno, como el de Suecia, donde cada hogar recibe un folleto sobre las campañas de desinformación en curso.
Desde 2019 la Unión Europea tiene un Plan de Acción de lucha contra la desinformación. Se identifican como agentes de la desinformación a Rusia y en menor medida a China y Estados Unidos, pero también a organizaciones políticas europeas. La estrategia pasa por reforzar diversas estructuras para detección temprana de las falsas noticias, la reacción coordinada de los estados miembros frente a ataques exteriores, la promoción de entidades de verificación y la exigencia de un código de buenas prácticas a las plataformas tecnológicas. El objetivo (declarado) del tan denostado protocolo español sería garantizar la participación en el plan de acción comunitario.
No hay patrón común en las respuestas de los estados miembros de la UE, pero Alemania, Italia y Francia han adoptado las medidas más radicales.
En 2017 Alemania promulgó la que es seguramente la ley más rigurosa, la NetzDG o ley reguladora de la aplicación del ordenamiento a las redes sociales. Como su propia denominación indica, su objetivo no es propiamente la lucha contra la desinformación, sino que la comunicación que se vehicula a través de las redes sociales se sujete al ordenamiento jurídico. Las plataformas con más de dos millones de usuarios en Alemania están obligadas a crear mecanismos eficaces para que cualquier particular pueda denunciar mensajes que incurran en alguna de 22 categorías previamente delictivas, relacionadas con la difamación, el discurso del odio, informaciones falsas o propaganda de organizaciones prohibidas. Si el mensaje es manifiestamente ilegal la plataforma tiene 24 horas para retirar el mensaje o 7 días para los casos que no sean evidentes. Las plataformas que no se atengan a este marco pueden ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros. La ley está pendiente de reforma para obligar también a las plataformas a denunciar judicialmente a los autores de estos mensajes. La norma ha sido polémica dentro y fuera de Alemania, pero la crítica más fundada es que supone, de hecho, la externalización de la potestad estatal sancionadora.
Italia aprobó para las elecciones de 2018 un protocolo que confió a la Policía Postal (¡cuántas policías distintas hay en Italia!) la vigilancia de las campañas de desinformación. Mediante un botón rojo en su página web cualquier ciudadano podía denuncia un mensaje y la propia policía podía discrecionalmente decidir si la información podía considerarse falsa, infundada o difamatoria y, en consecuencia, solicitar una acción judicial. El protocolo fue criticado como un peligro para las libertades de expresión e información por las organizaciones periodísticas y por el relator de la ONU para la libertad de expresión.
El ámbito de la ley francesa contra la manipulación de la información (LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018) es el electoral. Afecta a las plataformas con más de 5 millones de usuarios únicos mensuales y establece jueces especiales que durante el periodo de tres meses precedentes a las elecciones conocen de denuncias de desinformación y pueden ordenar la retirada inmediata del mensaje, si se trata de una información manifiestamente falsa, que se difunda masivamente y de manera artificial y pueda conducir a alterar la paz pública o la sinceridad del escrutinio. Además, el Consejo Superior de lo Audiovisual puede suspender unilateralmente durante la campaña cualquier organización mediática bajo influencia extranjera.
El mito de la imparcialidad periodística
La noche del 5 de noviembre los norteamericanos fueron testigos de un hecho excepcional en la Historia del periodismo. Las cadenas CBS, MSNBC, ABC News cortaron en directo al presidente de Estados Unidos. Trump comenzaba a desarrollar su discurso (anticipado en Twitter): «Si contamos los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los ilegales, nos van a tratar de robar…». Apenas 27 segundos y los presentadores retomaron la conexión para puntualizar que las acusaciones de fraude de Trump no tenían fundamento alguno.
Que Trump ha sido un gran propalador de la desinformación está fuera de toda duda. Pero que a un presidente elegido legalmente en 2016 y que en esta elección ha obtenido más de 73 millones de votos no se le permita presentar sus argumentos en las cadenas de televisión, por muy falsos que sean, ¿puede considerarse una afrenta a la democracia (Bérengère Viennot, autora de «La langue de Trump»), una forma de censura?
En los tiempos de la desinformación los principios que han inspirado al periodismo anglosajón (y por extensión a todo el periodismo profesional) se han ido diluyendo.
Si históricamente el periodismo europeo (sobre todo el latino) era más opinativo, militante y partidista, los grandes periódicos anglosajones primero y luego las televisiones después, invocaron siempre como principio fundador el del «open market of ideas»: si todas las voces se expresan con libertad, los ciudadanos podrán donde discernir donde se encuentra la verdad.
La función de los medios es encontrar esas voces relevantes, prestarlas difusión, hacerlas dialogar. De manera que ya ese mercado abierto quedaba circunscrito a las decisiones editoriales de los medios, que, de hecho, privilegian a las voces más poderosas e institucionales. Los medios podían tener su definición editorial, pero debían mantener una imparcialidad en las informaciones. Imparcialidad contrapesada por la función de vigilante del poder, cualquier poder.
Un desarrollo aberrante del principio de imparcialidad es el periodismo de declaraciones que tanto se practica entre nosotros: A dice «x», B dice «y» y el periodista ni pone en contexto estas declaraciones, ni analiza los argumentos, ni los confronta con los hechos, ni abre el diálogo a voces más plurales.
Desde comienzos de este siglo, con la llegada de Fox News, las cadenas de noticias norteamericanas por cable se fueron haciendo cada vez más partidistas. Trump declaró la guerra a los «medios mentirosos», todos salvo Fox News, donde era una presencia constante y sus mentiras eran amplificadas por el coro de aduladores y sectarios falsos especialistas. Los medios desarrollaron mecanismos de verificación que contabilizaron diariamente las mentiras presidenciales.
Esa noche del 5 de noviembre, en un momento crítico para la democracia, las televisiones decidieron que no podían dejar que en sus pantallas Trump pusiera en cuestión la limpieza del sistema electoral. ¿Censura? No, porque esas declaraciones habían tenido ya más que sobrada difusión. Pero decisión editorial que profundizara la brecha que divide a los norteamericanos y marcará a estos medios como agentes partidistas.
La campaña electoral ha destruido otro mito, el de que las plataformas tecnológicas no son más que la versión digital de ese libre mercado de ideas, sin intervención editorial alguna. Por supuesto que con sus algoritmos dirigen el flujo informativo. Pero durante la campaña, Facebook y Twitter han tomado decisiones todavía más evidentes: eliminar mensajes supuestamente falsos o engañosos, e incluso etiquetar como no ajustadas a los hechos las declaraciones del propio presidente de Estados Unidos. Ahora los legisladores están dispuestos a modificar la norma legal que libera de responsabilidad a las plataformas por los contenidos difundidos.
En una encuesta promovida en abril por la organización Article 19 una mayoría aplastante se mostraba partidarias de que las redes suprimieran las informaciones falsas o engañosas sobre el coronavirus, incluso si la fuente era el presidente o los funcionarios. La desinformación está poniendo en peligro no ya el sistema democrático, sino hasta nuestras vidas. Pero la solución no puede ser sustituir la censura estatal por la censura privada.
La desinformación está ganando. Si no ¿cómo es posible que un 65% de loes españoles piensen que el virus ha sido creado en un laboratorio o que el 40% crea que hay una conspiración detrás de las vacunas? La desinformación es invencible porque su raíz está dentro de nosotros, en las heridas, reales o figuradas, que la sociedad nos inflige, justa o injustamente, en nuestras frustraciones, en nuestros amores y odios, en nuestras creencias, valores e intereses.
Para otra ocasión queda el profundizar en los recursos para luchar contra la desinformación: corregulación, etiquetas, transparencia en las fuentes, instancias de verificación, bloqueo de bots, pluralismo en los medios, educomunicación y, sobre todo, desarrollar los nuevos derechos digitales (propuesta de Carta de Derechos Digitales, sometida a consulta pública). Pero lo esencial es que cada uno de nosotros seamos el fusible que cortocircuite la difusión viral de los mensajes que nos intoxican.
Lecturas
- Magallón Rosa, R. (2019). La (no) regulación de la desinformación en la Unión Europea. Una perspectiva comparada. UNED Revista de Derecho Político, (106), 319–347.
- Kornbluh, Karen, Goodman, Ellen P. (2020). Safeguarding Digital Democracy Digital Innovation and Democracy Initiative Roadmap. The German Marshall Fund. (marzo 2020).
- Tenove, Chris, ‘Protecting Democracy from Disinformation: Normative Threats and Policy Responses’, International Journal of Press/Politics, 25 (2020), 517–37 <https://doi.org/10.1177/1940161220918740>
Otras entradas en este blog
- Mecanismos del desorden informativo (29 oct. 2019)
- Contra la desinformación: por una burbuja informativa responsable, plural, reflexiva, reposada (25-12-19)
- Así se manipula (4-3-18)
- Verdades, mentiras y periodismo (28-9-18)
- Noticias falsas ¿sobrevaloradas? (20-2-18)
- El beso de Doisneau no miente (1-11-16)
- ¿Medios = Manipulación? (14-11-1)